|
|
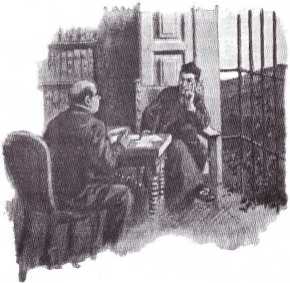 En las novelas de Gabriel Miró (1879-1930) pueden hallarse sucesos e historias excitantes: el dominio de una señora que ejerce el caciquismo político en una comarca, las ambiciones de quienes buscan su favor, el amor desafortunado que comparece en tantas páginas mironianas, la pasión de un joven por una mujer madura o la de un marido por una amiga de su esposa, el obispo que se consume enfermo de lepra en la ciudad clerical que se debate entre abrirse a la modernidad o mantener valores tradicionalistas. Y todo ello con la cruda recreación de una época alejada en el tiempo del lector actual, pero sostenida por una sociedad engañosa, viciada, hipócrita, con doble moral. A pesar de que hoy Gabriel Miró es un autor poco leído, su obra no pasó con indiferencia por las tres primeras décadas del siglo veinte. Hubo quien le elogió y admiró, hubo quien apreció su modo de retratar el mundo en sus libros –con lirismo en la forma y dureza en el fondo–; hubo también quien quien le describió inmoral, ateo y pornográfico. La suya fue una vida que se truncó pronto, cuando estaba dando su mejor literatura; casi se diría que suscribió una actitud en litigio con los convencionalismos, en tensión con los cánones estéticos, sociales y moralizantes que se imponían. "¿Dónde no estaría hoy su fama si hubiera escrito en francés?", se preguntaba hace años Francisco Márquez Villanueva, conocedor profundo de sus títulos. Gabriel Miró no alcanzó el éxito indiscutible de público del que se beneficiaban otros autores, pero tampoco pasó de puntillas como escritor. Ni su orfebrería con la palabra ni su universo novelesco cayeron en el olvido mientras vivió; todo lo contrario, resultaron ser elementos provocadores que merecieron la atención de nombres de altura intelectual, sobre todo en los años veinte; unos le abordaron con benevolencia, otros le denostaron. Y estos últimos parece que le afectaron más; aunque justo es consignar que ni cedió ni acomodó su estética para obtener el aplauso fácil. A lo más que llegaba era a quejarse. Al año siguiente de su muerte, Juan Gil-Albert le dedicó un libro que tituló "Gabriel Miró (El Escritor y el Hombre)". Dejaba constancia de sus visitas al domicilio madrileño del escritor alicantino en 1928, y en sus páginas recordaba algún que otro lamento mironiano con la crítica de su tiempo: "Los críticos han desvirtuado mi trabajo. Dicen que escribo con dificultad; pero no se trata de eso: creo con dificultad. Yo necesito ver las cosas antes de escribirlas; necesito levantarlas, tocarlas". En realidad, Miró resumía con estas palabras parte de su drama íntimo al saberse autor contracorriente, mal entendido. En eso residía, en cambio, su personalidad en las letras: en no parecerse al resto. Su perfeccionismo en la creación era una obsesión que podía llevarle al arrebato ante cualquier contratiempo. En su censo de infortunios figura la mutilación de su obra maestra "El obispo leproso", publicada en noviembre de 1926, de la que reconoció que quemó 175 páginas en Polop para ajustar su extensión a las limitaciones del editor de Biblioteca Nueva. Para alguien que aseguraba crear con dificultad, el episodio debió ser trágico y sólo se le comprende en estado de irritación. Sus biógrafos y estudiosos no consideran que fuera un siniestro ficticio, simulado. La quema la confirmó su hija Clemencia, quien añadió que el fuego consumió, entre otros pasajes, el capítulo de la muerte y entierro del obispo, "que era soberbio". Cuando Jorge Guillén, que lo supo por carta de Miró, contó este desenlace a José Ruiz-Castillo, hijo del editor, éste quedó desconcertado. "Efectivamente –contestó a Jorge Guillén–, recuerdo que mi padre se lamentó de haber tenido que sugerir a Miró suprimiera algunos pasajes de su novela 'El obispo leproso' para que, aun quedando más larga que las demás, incluso la que le servía de antecedente, 'Nuestro padre San Daniel', se pudiera conservar el precio de venta por ejemplar establecido para cada uno de los volúmenes de las obras completas del autor". No obstante, el celo creativo del escritor consiguió que nada se notara, de lo que se jactó en una entrevista publicada en "La Gaceta Literaria" en la que aceptó que hubo "tijeretajos" pero en la que retó a descubrirlos: "No hay mutilación alguna –le dijo al entrevistador–. Desafío a usted a que me señale las cicatrices". La suerte de Miró en su época y posteridad siempre se ha presentado incierta debido a esa depurada elaboración de su prosa, en la que muchos no ven más que una intención de deslumbramiento. Su tendencia a las descripciones precisas, aderezadas con palabras que no estaban en el uso común del habla, así como el hecho de que esa dicción la pusiera en boca de casi todos sus personajes, se convirtió en una de las argucias de sus detractores. Conocido es el artículo que Ortega y Gasset publicó en "El Sol" el 9 de enero de 1927. En él anotó el filósofo, a propósito de la aparición de "El obispo leproso", que lo menos abundante en literatura era la buena novela y que ésta tampoco quedaba "avecindada entre las buenas". La argumentación ortegiana se basaba en que la novela es género con "estructura dada, rigurosa e inquebrantable", género de imperativos y prohibiciones. "Con la novela no se puede jugar –sentenciaba–. Es tal vez lo único serio que queda en su orbe poético. La novela tiene, como el sistema solar, su ley de creación, que, mirada por el revés, enuncia una norma, una pauta". Torrente Ballester, al redactar su manual de Literatura española contemporánea publicado en 1963, tampoco contribuyó a mejorar la fama del alicantino. Se quedó con la impresión de que en Miró lo novelesco no era más que un pretexto para insertar "sus bodegones habituales". En definitiva, a Miró se le tiene por escritor tremendo, impecable, poético, espectacular en su uso del idioma, pero que somete la trama al lucimiento de su lenguaje y no al revés, conclusión con la que se pretende explicar su escaso número de lectores, a pesar de que la crítica especializada y más reciente ve en él un caso excepcional. Frente a quienes imponen la novela como género cerrado podría exponerse el criterio más positivo de Jorge Guillén: "En la novela cabe todo. Y Miró, que se sabía tan lírico, puso toda su ambición en escribir narraciones. El empeño fue logrado. Es tan excepcional su potencia de paisajista que parece posponer su vigor novelesco". Miró no es ni será prototipo de autor de masas, modalidad que aspira a contentar lectores pasivos que desfallecen a la primera exigencia, lectores de argumentos sin más –creíbles o no– que solicitan ritmos vertiginosos. En la lectura, el alicantino merece otro tipo de cómplice que complete su visión de la escena a partir de las palabras que proporciona. Es lo que pretendió: "Decir las cosas por insinuación. No es menester –estéticamente– agotar los episodios", le escribió a un periodista al resumir su vida. Ahora bien, ¿quién lee, realmente, a Miró? Yo sólo oigo hablar de él a escritores, docentes de Literatura, investigadores y lectores raros, muy raros. La falta de difusión de su obra entre otros públicos sería suficiente para creer que ha decaído su atractivo. Hay quien ha tratado de excusarle calificándolo de "autor incomprendido", diagnóstico no del todo exacto. Más que incomprendido, Miró es desconocido, salvo para esas minorías que lo frecuentan. Y sin embargo hay clásicos con peor suerte. A setenta y cinco años de su muerte, de su obra se publican títulos diversos: dos de ellos –"Es obispo leproso" y "Las cerezas del cementario"– han inspirado series de televisión. El primero es hoy un libro accesible con sello de varias editoriales, mientras que el IAC Juan Gil-Albert y la CAM, propietaria de los derechos de autor, recuperan sus Obra completa desde 1986. |
 ¿Quién lee a
Gabriel Miró?
¿Quién lee a
Gabriel Miró?